Desde las diferencias biológicas hasta los factores socioculturales, la medicina de género revoluciona el enfoque de la atención, centrándose en diagnósticos más precisos, tratamientos personalizados y una mayor equidad entre hombres y mujeres.
La medicina de género es un enfoque innovador para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades que tiene en cuenta las diferencias biológicas, hormonales, genéticas (pero también sociales) entre hombres y mujeres. Esta disciplina se basa en la idea de que el género influye significativamente en la manifestación de patologías, la respuesta a los medicamentos, los resultados clínicos, las modalidades de rehabilitación y cualquier otro aspecto clínico, lo que hace necesaria una adaptación de las estrategias médicas para garantizar una atención más eficaz y equitativa.
La Organización Mundial de la Salud aclara que, además de las claras (pero demasiado a menudo ignoradas) diferencias biológicas entre hombres y mujeres, existen diferencias relacionadas con la identidad, el papel social, el trabajo realizado, el lugar donde se vive, la religión, etc. Cada uno de estos constructos sociales influye (o debería influir) en el enfoque que el médico debe tener con respecto a cada paciente. Por lo tanto, la medicina de género no se limita a considerar únicamente las diferencias biológicas relacionadas con el sexo, sino que también abarca la influencia de los factores socioculturales y ambientales. De hecho, ser hombre o mujer determina el diferente acceso a los servicios sanitarios, la adherencia a las terapias y los hábitos de vida, que pueden influir en la propagación y el tratamiento de muchas enfermedades crónicas. Por esta razón, es fundamental integrar la perspectiva de género en la investigación científica, en las directrices clínicas y en los itinerarios de tratamiento, con el fin de mejorar la personalización de los tratamientos y la eficacia de la medicina moderna.
El caso del infarto de miocardio
Hasta ahora, la investigación médica y farmacológica se ha basado en muestras de población masculina, considerando el organismo femenino como una simple variante del masculino. Esto ha provocado muchos daños y evaluaciones erróneas en la sintomatología, los factores de riesgo, la respuesta a los tratamientos y los efectos adversos de los medicamentos, con la consolidación de errores y equívocos.
El ejemplo más conocido es el del infarto de miocardio: considerado hasta hace unos años un problema predominantemente masculino, se manifiesta de manera diferente en las mujeres, a menudo con síntomas atípicos que retrasan el diagnóstico y la intervención terapéutica.
El infarto siempre se asocia con el clásico dolor torácico intenso y opresivo que se irradia al brazo izquierdo, la sudoración fría y la dificultad para respirar. Claro. Pero esta es la sintomatología masculina. En las mujeres, los síntomas son diferentes y pueden confundirse fácilmente: el dolor torácico, si lo hay, es poco intenso y se localiza en la espalda. Otros signos son un cansancio repentino e inexplicable, náuseas y vómitos, un dolor que puede localizarse en el cuello, la mandíbula o entre los omóplatos. Además, muchas mujeres experimentan una sensación de angustia o ansiedad repentina, similar a un ataque de pánico.
Todos sabemos lo fundamental que es una intervención médica oportuna para salvar la vida en estas circunstancias. Por eso, esta diferencia de síntomas es un problema real y concreto. Si en los hombres el infarto se reconoce a menudo rápidamente, en las mujeres puede pasar desapercibido, con consecuencias incluso fatales. Aumentar la concienciación sobre las diferentes manifestaciones del infarto es fundamental y es una de las misiones de la Medicina de Género.
Origen de la medicina de género
No es casualidad que su primera formulación fuera obra de una cardióloga, la estadounidense Bernardine Healy, entonces directora del Instituto Nacional de Salud, que en 1991 publicó en el New England Journal of Medicine un editorial titulado The Yentl Syndrome.
En este estudio, Healy puso de manifiesto que hombres y mujeres recibían un tratamiento diferente para las enfermedades coronarias, con un menor número de intervenciones diagnósticas y terapéuticas en las mujeres, lo que conducía a un enfoque clínico y terapéutico diferente. De esta observación surgió la necesidad de una nueva perspectiva en la medicina, que tuviera en cuenta las diferencias biológicas, socioeconómicas y culturales en la determinación del estado de salud y enfermedad.
Hoy en día, la medicina de género o, más correctamente, la medicina específica de género, representa un nuevo enfoque clínico capaz de mejorar la idoneidad de la atención y la promoción de una medicina basada en la evidencia, capaz de contribuir a una gestión más eficiente de los recursos sanitarios, garantizando la equidad y la calidad en los procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento.
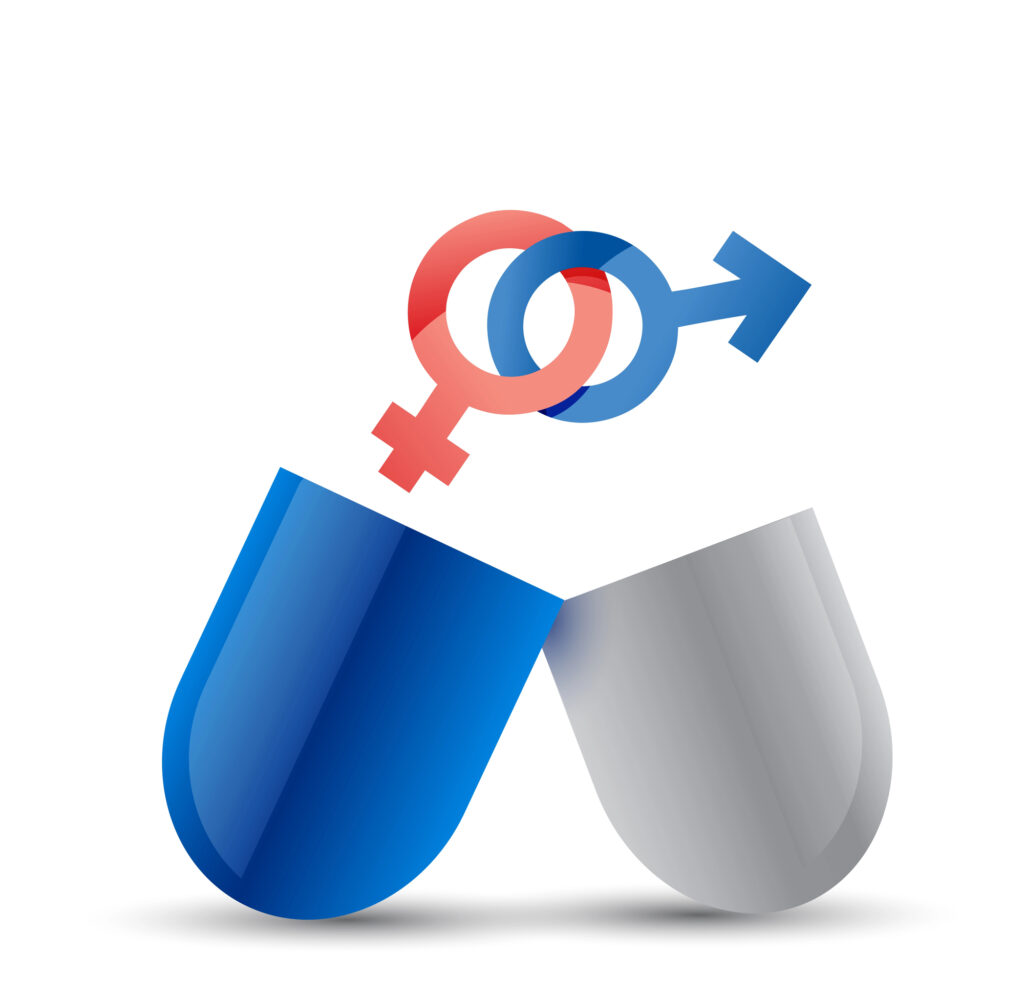
En 2006 se fundó en Berlín la Sociedad Internacional de Medicina de Género (IGM), con el objetivo de promover esta disciplina a nivel internacional y fomentar la investigación en medicina clínica y salud pública.
El problema de los medicamentos
Existen diferencias significativas en la respuesta a los medicamentos entre hombres y mujeres, debido a varios factores: el metabolismo, la distribución corporal de los medicamentos, la función hepática y renal, y la regulación hormonal. Diferencias que influyen en la eficacia de los medicamentos y sus efectos secundarios. Por ejemplo, las mujeres metabolizan algunos medicamentos más lentamente que los hombres debido a una actividad reducida de algunos enzimas hepáticos y esto puede conducir a una mayor concentración del medicamento en la sangre, con un aumento de los efectos secundarios. Además, las mujeres tienen un porcentaje de masa grasa mayor que los hombres, lo que puede influir en la distribución de los fármacos lipofílicos, prolongando su efecto y aumentando el riesgo de toxicidad. Las mujeres tienden a ser más sensibles a los opiáceos, experimentando efectos secundarios como náuseas y mareos con mayor frecuencia que los hombres, mientras que el paracetamol se metaboliza de manera diferente en ambos sexos. Y se podrían dar decenas de ejemplos más… Lo más importante es que, por fin, la farmacología está empezando a plantearse la personalización de las terapias teniendo en cuenta las especificidades biológicas de cada sexo. En consecuencia, cada vez más estudios clínicos incluyen un análisis diferenciado para garantizar que hombres y mujeres reciban una atención farmacológica adecuada a sus características biológicas.


