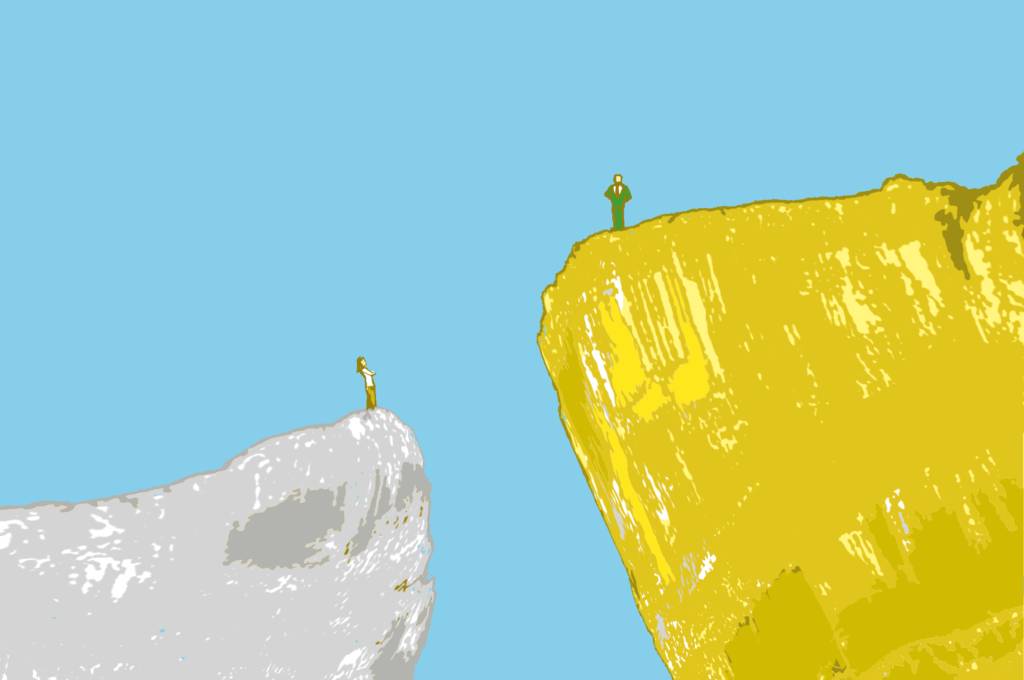La población de EE.UU. vive, globalmente, menos años que la población europea, y las diferencias en la mortalidad relacionadas con el grado de riqueza son superiores. Estos resultados se atribuyen a que ambas poblaciones cuentan con sistemas sanitarios y sistemas de apoyo social distintos que, en general, están más desarrollados en los países europeos.
Es ampliamente conocido que las tasas de mortalidad están directamente relacionadas con el nivel de riqueza, por lo que las personas ricas viven más años que las pobres. Esta realidad se observa dentro de cada país, pero también cuando se comparan unos países con otros. En las últimas décadas, la desigualdad en la distribución de la fortuna ha aumentado en la mayoría de países, si bien en los Estados Unidos (EE.UU.) las diferencias son más pronunciadas que en Europa, y al mismo tiempo, se observa una reducción de la esperanza de vida.
Para indagar si la menor esperanza de vida en los EE.UU. se produce en todos los grupos sociales, tanto en los más ricos como en los más pobres, unos investigadores americanos y británicos han examinado la asociación entre riqueza y mortalidad entre personas de edad avanzada en un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, donde han estudiado las diferencias en la relación riqueza/salud entre los Estados Unidos y los países europeos.
Con este objetivo han llevado a cabo un estudio retrospectivo utilizando datos desde 2010 a 2022 de personas de entre los 50 y los 85 años, provenientes de bases de datos extraídas de encuestas que permitían realizar la comparación entre EEUU y Europa. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de los países europeos, se agruparon en tres categorías: 1. Norte y oeste (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Suiza); 2. Sur (Italia, Portugal y España) y 3. Este (República Checa, Estonia, Hungría, Polonia y Eslovenia). Por su parte, EE.UU. se dividió en cuatro regiones: Nordeste, Oeste medio, Sur y Oeste. Las principales variables fueron la distribución de la riqueza (medida en propiedades, herencias, ahorros..) y la mortalidad por todas las causas sobre una muestra de 73.838 participantes de la franja de edad seleccionada.
Como cabía esperar, se observaron diferencias importantes en la distribución de la riqueza de los participantes en el estudio realizado en los EE.UU., que iba desde los 21.600$ en activos en el Sur hasta los 75.500$ en el Medio Oeste. También en Europa se apreciaron desigualdades, siendo los participantes de Polonia los que disponían de menos recursos, 800 €, y los de Suiza los que tenían más, 157.400 €. Durante los diez años observados, la riqueza inicial aumentó en los EE.UU. y disminuyó en Europa.
En cuanto a la mortalidad, en el mismo período fallecieron el 18,7% de los participantes, con una tasa de 4,8 muertes por cada 1.000 personas y año. La distribución por zonas fue muy distinta: las tasas de mortalidad más bajas se observaron en la región de Europa Norte y Oeste (2,9/1000) y las más altas en los EE.UU. Oeste Medio (7,2/1.000).
Después de agrupar a los participantes de ambos continentes en cuatro grupos según el grado de riqueza, se observó que, en todas las zonas, la supervivencia fue menor en el cuartil más pobre y mayor en el cuartil más rico. Y en todas partes la supervivencia era mayor a medida que incrementaba la riqueza, pero era menor en los participantes de 50 a 59 años respecto a los de mayor edad. Por lo general, el grupo de personas más ricas tenían un 40% menos de probabilidades de morir que las más pobres en el período observado.
De la comparación de los datos de EE.UU. con los de Europa se desprenden informaciones muy relevantes:
- La mortalidad entre los estadounidenses más ricos fue superior a la de la mayoría de europeos del norte y del oeste y a la de los europeos del sur más ricos.
- La mortalidad de los participantes de los EE.UU. más ricos fue similar a la de los europeos del norte y oeste más pobres, y a la de la mayoría de los europeos del este.
- Los más pobres de los EE.UU. tenían la menor supervivencia de todos los grupos de la muestra del estudio y morían desproporcionadamente más jóvenes que sus equivalentes europeos.
- También en EE.UU. es donde se observaron mayores diferencias de mortalidad entre los más ricos y los más pobres.
En resumen, en la franja de edad estudiada, la población de los EE.UU. vive, globalmente, menos años que la población europea, y las diferencias en la mortalidad relacionadas con el grado de riqueza son superiores. Estos resultados pueden atribuirse a que ambas poblaciones cuentan con sistemas sanitarios y sistemas de apoyo social distintos que, en general, están más desarrollados en los países europeos. Las restricciones de acceso a la atención sanitaria o a la educación y las débiles estructuras de apoyo social de los sectores menos favorecidos en los EE.UU. podrían explicar su menor supervivencia.
Pero no sería el caso para las personas con mayor nivel económico que tienen acceso a mayores recursos, en concreto a un sistema sanitario que desde el punto de vista tecnológico puede considerarse de entre los mejores del mundo. Los autores apuntan a otros factores inherentes a la sociedad estadounidense, que afectan a todas las franjas sociales, que podrían explicar las altas tasas de mortalidad en comparación con los países europeos incluidos en el estudio. Estos factores serían la dieta, la calidad del entorno, las actitudes sociales, culturales y de comportamiento (conductas de riesgo, violencia, consumo de sustancias tóxicas…) que afectan a toda la sociedad, si bien los pobres son más vulnerables a estos factores sistémicos.
De hecho, se constata lo que dicen los modelos de determinantes sociales de la salud. Dahlgren y Whitehead, que en los años 90 profundizaron en el modelo conceptual formulado por Lalonde veinte años antes, representaron gráficamente en un sistema de capas concéntricas los distintos componentes sociales que determinan la salud, y en el nivel superior situaban las condiciones culturales y ambientales, que en la medida en que tienen carácter sistémico, afectan a todos los grupos sociales.
Las dinámicas económicas y políticas de los últimos años pueden conducir a mayores cotas de desigualdad y a un progresivo debilitamiento de los servicios públicos, dejando en manos de las leyes de mercado la cobertura de las necesidades sanitarias y sociales de la gente, lo que llevará a una mayor pobreza y exclusión social. Desgraciadamente, es previsible que esto comporte mayores tasas de enfermedad y mortalidad en los países que apliquen estas políticas y que quienes salgan peor parados sean, una vez más, los más pobres.